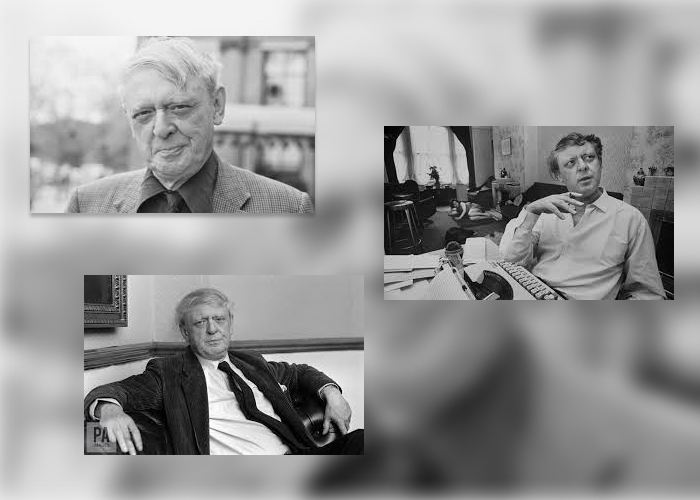
Por Hernán Carbonel
-¿Y ahora qué pasa, eh?
Ese era el estribillo de “Uno, dos, ultraviolento”, la ya inoxidable canción de Los Violadores, del disco homónimo del ’85. Ahí se hablaba de débochcas, málchicos, militsos, drencrom y golová, que no eran otra cosa que chicas, chicos, policías, droga y cabeza, en nadsat, esa jerga inventada –con términos tomados del ruso y otras lenguas eslavas, o “una versión rusificada del inglés”– por Anthony Burgess para que se comunicaran Alex y sus drugos en La naranja mecánica, su obra más icónica, publicada en 1962.
La novela, sabemos, tuvo su ápice estético masivo con esa excelente adaptación cinematográfica a cargo de Stanley Kubrick, menos de una década después. Así, ese argot inconfundible, el bar lácteo, violencia, música, amistad, sexo, traiciones, padres indolentes, lavado de cerebro entre Beethoven y nazismo y las encrucijadas morales se entreveraban hasta volverse –fuese página o fotograma– un clásico perenne.
“El ser humano está dotado de libre albedrío, y puede elegir entre el bien y el mal. Si sólo puede actuar bien o solo puede actuar mal, no será más que una naranja mecánica”, plantea en el prólogo. ¿Y qué es, entonces, una naranja mecánica? Algo “extraño hasta el límite de lo extraño”. Se dice que Burgess se inspiró en un hecho real: la violación grupal de su propia esposa en 1944 por cuatro soldados estadounidenses en Londres, ella embarazada de cuatro meses, lo que le provocaría un aborto. Pero reducir a Burgess como artista a una sola obra es reducir a ambos, obra y artista.
Que haya creado el nadsat –además del Ulam, para la película En busca del fuego– no es azaroso: hablaba, además de su idioma natal, malayo (véase su Trilogía malaya, inspirada en las épocas en que enseñó inglés en Malasia y Borneo), ruso, francés, alemán, español, italiano y alguna que otra lengua más, como si de un caleidoscopio lingüístico se tratase.
John Anthony Burgess Wilson había nacido en 1917 en Mánchester, ciudad que sería cuna de grandes movimientos culturales, artísticos y deportivos a lo largo de todo el siglo XX. Su madre era cantante y bailarina; su padre, pianista y vendedor de libros. Una epidemia se llevó a su hermana y su madre tempranamente y lo dejó a la deriva emocional durante un tiempo. Empezó a escribir sus primeros cuentos y poemas en la adolescencia, hasta escuchar una pieza musical en la radio: era de Debussy. Algo cambió ahí para siempre. Quiso estudiar composición, pero la universidad rechazó su solicitud. De todos modos, su primera pasión se vería espejada en la creación de unas doscientas cincuenta piezas, fueran solo para piano, sinfonía, concierto o música de cámara. Dijo al respecto: “Me gustaría que la gente pensara en mí como un músico que escribe novelas, en lugar de un novelista que escribe música de forma paralela”.
Así fue como se volcó a lo que le dará sus réditos como docente y escritor: el estudio de filología y literatura. Ingresa y sale del ejército, se casa, viaja, bebe y lee. Hasta que se da un hecho que sería un quiebre en su vida: está en Asia cuando se le diagnostica un tumor cerebral que le otorga escasas probabilidades de sobrevivir: “No me pisaría un ómnibus, ni me acuchillarían en un callejón, ni me atragantaría con una espina de pescado, ni me desnucaría de un patinazo por la calle. Me quedaban 365 días por vivir: escribiendo a razón de mil palabras por día, en un año podía escribir Guerra y paz. O por lo menos un libro de mil páginas”.
Y entonces, sí, aparece la escritura, definitivamente: cinco novelas en un año, con el fin de dejarle herencia a su esposa. El futuro es esa carta que, sobre la mesa, aún no ha sido dada vuelta para ser jugada. Claro está que Burgess no murió por un tumor cerebral, sino que siguió escribiendo por décadas. Quizás sea una leyenda pergeñada por él mismo, pero como leyenda funciona.
De ahí quizás sus mil caras, o mil plumas. Fue crítico literario, con publicaciones sobre literatura inglesa o guías de estudio sobre las novelísticas contemporáneas. Joyce se convirtió es una de sus especialidades, con un estudio sobre el Finnegans Wake (en el que Joyce utilizó términos de decenas de idiomas del mundo, algo que de alguna manera se emparenta con el nadsat o el Ulam) o su Aquí viene todo el mundo: una introducción a James Joyce para el lector ordinario. Entre su profusa obra figura también una atractiva biografía de Hemingway –que en Argentina editó, en su momento, Salvat–, rica en fotos, afiches y manuscritos, en la que define a The old man and the sea como “una pequeña obra maestra” escrita “tan soberbiamente en una época en que [Hemingway] estaba escribiendo tan mediocremente”.
Burgess amplió las pestañas de producción escribiendo guiones para películas y series televisivas, sin contar aquellos guiones que nunca llegaron a publicarse o filmarse, incluida una variable de La espía que me amó de la saga de James Bond. Fue director teatral, dramaturgo, hizo adaptaciones y traducciones de Cyrano de Bergerac y Molière, e incluso una versión de La naranja mecánica para escenarios, que en los ‘90 tuvo una representación con música del guitarrista de U2.
Entre todas las citas que es dable elegir, podríamos quedarnos con ésta: “¿Quién no ha sido defraudado? No pensemos sin embargo que el culpable es un sistema, o la sociedad, o el Estado, o una persona determinada. Son nuestras ilusiones las que nos van defraudando. Todo comienza en el vientre materno y el descubrimiento de que hace frío allá afuera. ¿Y acaso es culpa del frío que haga frío?”.
Según él mismo, el mensaje de La naranja mecánica se malinterpretó: “El malentendido me perseguirá hasta que me muera. No debería haber escrito el libro a causa de este peligro de la mala interpretación”. A la luz de los tiempos que corren, Burgess debería saber que ha sido redimido: la humanidad le ha dado la razón, ya no hay malentendidos.




