La pregunta sobre si podemos delegar en la IA la esforzada tarea de escribir literatura podría haber sido el punto de partida de este texto. Pero no lo fue. Porque el punto de partida está, como el de todas las cosas, en la infancia.
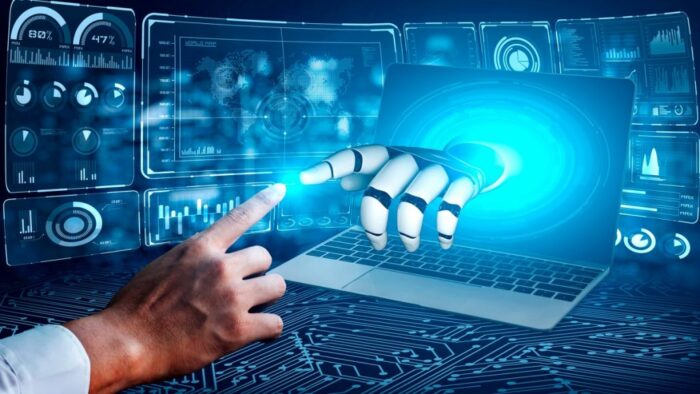
Por Juliana Accoce
Cuando yo tenía tres años, un hermano mío murió, de muerte natural y repentina. Una semana después comencé el jardín de infantes. Yo le repetía a las maestras lo mismo que mi abuela, alzándome en brazos, me había dicho señalando al cielo: “Jesús se llevó a mi hermanito y no me lo devuelve”.
Para evitar que siguiese esperando aquel retorno, un día me llevaron al cementerio y me dijeron: “Acá está tu hermano enterrado”. Compramos un ramito de flores aterciopeladas y se las pusimos.
En mis primeros cuentos, hay personajes que desentierran cosas.
La psicología relaciona la entrada al mundo letrado con la falta, con el momento en que el significante, la palabra escrita, sustituye a lo ausente. A los tres años comencé a leer. Nunca me detuve. Pocos años después empecé a escribir.
En mis primeros cuentos, hay personajes que desentierran cosas. Secretos o tesoros permanecen ocultos en huecos bajo la tierra, hasta que alguien los saca nuevamente a la luz.
Creo que la imagen representa, también, el modo misterioso en que opera la escritura: haciendo evidente lo que estaba oculto, trayendo a la superficie lo que había sido reprimido u olvidado.
Con la misma metáfora, María Teresa Andruetto describe en su reciente libro El arte de narrar, la “ardua labor” por la cual el escritor “yendo hacia sí mismo” logra hacer que algo de lo vivido se haga visible: “Busca, cava, horada en la sospecha de que ahí se esconde una verdad personal hasta que algo todavía desconocido se revela”.
Si alguien preguntara a qué me dedico, podría decir: “A desenterrar tesoros escondidos”. El verdadero inconveniente de este método de escritura es que para encontrar algo primero debo haberlo perdido.
Los seres humanos procedemos muchas veces, con las cosas importantes, como el perro que entierra el hueso y después lo vuelve a buscar. A menudo olvidamos dónde estaba el hueso. Tal vez por eso, material para la escritura nunca nos falte.
Y quizá por eso, también, no podamos pedirle a la inteligencia artificial que escriba nuestra literatura. La infinidad de combinaciones perfectas de palabras no será capaz de entregarnos el hueso roñoso, corroído por el tiempo, que es lo que de verdad estamos buscando.




