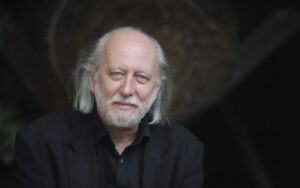Por Hernán Carbonel
Dalmiro Sáenz tenía una abuela muy paqueta. Cuando quería denigrar a alguien decía: “Ese debe vivir al 4000 de cualquier calle”. La broma la utilizó Dalmiro en su libro El sátiro de la carcajada, al abrir el capítulo 3: “Esa clase de gente que vive al 5000 de cualquier calle”. Cierto día, paseando por Mar del Plata -tenían una carpa en el balneario Ocean-, al pasar por una playa popular repleta de veraneantes, su abuela le dijo: “Mira Dalmirito, cuánta gente, con razón no viene nadie”.
Ese humor tan borgeano, tan de Macedonio (“había tan pocos que faltaba uno más y no cabía”), de Woody Allen, al borde de lo que hoy sería cancelable por lo clasista -una cancelación que no quita la genialidad de la ocurrencia-, rayano en la mordacidad, parece haber prendido en Dalmiro: polemista y transgresor, escándalo, vagancia y extravagancia. “Escribir sobre uno mismo es un poco incómodo. Yo por eso generalmente prefiero escribir sobre una mesa”: así es como comienza Yo también fui un espermatozoide.
Y así es como comenzó Dalmiro Sáenz. Hijo de un contraalmirante de la marina y de Lucrecia Sáenz Quesada de Sáenz -cuya madre se llamaba Dalmira, quizás de ahí provenga su nombre-, familia de estirpe, quien supo ganar el premio Emecé con una novela titulada Victoria 604, además de ser autora de biografías varias.
Luego de navegar largamente las costas sureñas, Dalmiro se instaló durante casi quince años en la Patagonia, es ahí donde ambientó su primer libro de cuentos, Setenta veces siete, de 1956, que ganó el Premio Emecé (la editorial que lo cobijaría durante años) y se volvió best seller. El título viene de un fragmento de la Biblia, donde Jesús le dice a Pedro que el perdón debe ser continuo, ilimitado, sin fin. Dos de esos cuentos se convertirían en 1962 en una película dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, protagonizada por Isabel Sarli, con guión de Beatriz Guido y los propios Torre Nilsson y Sáenz.
La inquietud y la multiplicidad para Dalmiro serían tanto en lo vital como en lo literario. Así como practicó boxeo y karate-do y participó lateralmente en organizaciones políticas, ganó el Premio Argentores con su cuento “Treinta, treinta” y el Premio Magazine LIFE en español por su libro de cuentos No, ambos el mismo año.
Su relación con la dramaturgia fue fluida y exitosa. ¡Hip… Hip… Ufa! se quedó con el Premio Casa de las Américas en el ‘66. ¿Quién, yo? (“¿Quién, yo?” “Sí, usted dijo: ¿Quién, yo?”), obra de un ingenio inconmensurable, para reír de principio a fin, publicada en el ‘69, se convirtió en un clásico del absurdo de la escena nacional. Sobre sus párpados abiertos caminaba una mosca, una nouvelle de los ‘80, tuvo también sus versiones teatral y cinematográfica, esta última como Las boludas.
A ellos se le suma la novela El pecado necesario, que en su versión fílmica se tituló Nadie oyó gritar a Cecilio Fuentes, dirigida por Fernando Siro, ganadora de la Concha de Plata en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Decir Fernando Siro y Dalmiro Sáenz es decir escándalo asegurado. En un ciclo televisivo, Dalmiro confesó haber participado de orgías junto a Siro y su esposa, la actriz Elena Cruz, quien, en su momento, supo reivindicar públicamente la figura de Videla. Sáenz había estado casado con la hermana, a quien le dedicó su famoso libro Carta abierta a mi futura ex mujer, lo que le valió el divorcio con ella.
Durante la dictadura, tras amenazas de muerte, Dalmiro marchó al exilio. De regreso, publicó una novela histórica, El Argentinazo, con la cual ganó la Faja de Honor de la SADE. En ese tren histórico se pueden aglutinar, también, El día que mataron a Alfonsín y El día que mataron a Cafiero, escritos a cuatro manos con Sergio Joselovsky.
Tampoco le fueron ajenas las ficciones ambientadas en el Siglo XIX. La Patria equivocada, editada en la colección Biblioteca del Sur de Planeta en el ’91, que recorre una saga familiar que va desde 1810 hasta fines del mil ochocientos. “Al arte y a la historia se sólo se entra por la puerta de la traición”, comienza, y “Acá estamos nosotros, los que miramos, esperando inútilmente ver lo que jamás habremos de ver”, termina. Y Malón blanco, publicada por Emecé, con un fragmento de texto en tapa donde Roca sostiene que necesita de un imbécil como el coronel Villegas porque “alguien preocupado en dar su vida por la patria en lugar de preocuparse de que el enemigo dé la suya, es un imbécil”. “Hoy en día”, se cita en contratapa, “el nuevo fascismo es la inteligencia”. Eso dice Dalmiro, y es como si el tiempo no hubiera sucedido en un siglo y medio.
El sexo. La religión. Las mujeres. La violencia. La historia argentina. La burla, la ironía, el absurdo. Todos esos anillos entraban en su obra. “La de Dalmiro Sáenz es una literatura que parece escrita por un hombre más que por un escritor”, escribió alguna vez Juan pablo Bertazza, “una literatura llena de revoques, abusos, adjetivos, sangre, lágrimas y chamuyos, que transpira paradojas, que a veces se vuelve confusa de tan laberíntica”.
El mismo Dalmiro supo decir que no se sentía un escritor, sino un tipo que, escribiendo, se veía muy distinto a los escritores normales. Había nacido un 13 de junio, día del escritor. Murió un 11 de septiembre, día del maestro. Dalmiro se hubiera reído de eso.