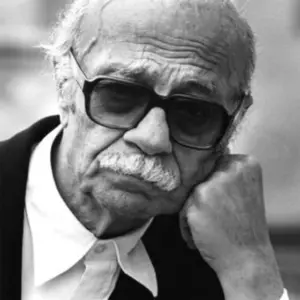Por Hernán Carbonel
Tomás Downey irrumpió en la literatura argentina una década atrás con ese breve pero contundente volumen de cuentos que es Acá el tiempo es otra cosa. Le siguió, dos años después, perteneciente al mismo género, El lugar donde mueren los pájaros. En 2021 publicó Flores que se abren de noche, cuatro textos que se debaten entre el cuento y la nouvelle. Nacido en Buenos Aires en 1984, es, además, traductor y guionista, y ha obtenido los premios del Fondo Nacional de las Artes, Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez y Fundación María Elena Walsh.
López López, recientemente editada a través de Fiordo, es su primera novela. Sobre ella dialogamos en Azimut con Tomás Downey, antes de su partida a una residencia en la Universidad de Iowa (“antes lo financiaba el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de las embajadas, pero esta administración lo dio de baja y la universidad lo está sosteniendo con aportes privados”), donde durante unas diez semanas compartirá el tiempo con escritores de todo el mundo, dará charlas y trabajará sobre el borrador de una nueva novela.
Comencemos por el género: ¿cómo fue aventurarte en la novela, si bien los cuentos largos de Flores que se abren de noche guardaban cierto rasgo de nouvelle? ¿Seguís cultivando el cuento, mientras tanto?
No tenía en sí un proyecto consciente de ir escribiendo textos cada vez más largos (la escritura para mí está atada a un impulso un poco caprichoso, y me parece importante confiar en esa forma de intuición), pero si miro en retrospectiva es un poco lo que sucedió, se fue dando de forma natural. Más allá de lo que corresponde a cuestiones internas de cada relato (estructura, personajes, peripecias), la apuesta de escribir una novela requiere de otro tiempo, otro impulso, y de una convicción más férrea. Con el cuento, uno puede entrar y salir, pasar de una historia a otra, dedicar uno o dos días de trabajo, dejar reposar y volver más adelante. La novela, en cambio, pide una inmersión mucho más intensa: cada etapa de trabajo (el primer borrador y las sucesivas correcciones) implica varios meses. En ese sentido, retomando la palabra que usás en la pregunta, fue una aventura con todo lo que implica: la adrenalina, el miedo, la desorientación, el entusiasmo, la búsqueda de algo misterioso que es siempre un poco esquivo. Mientras tanto, sigo escribiendo cuentos. En los últimos años fui publicando varios en revistas y antologías. Me gusta trabajar varias cosas a la vez, distintos formatos.
En el tempo narrativo, en el desarrollo de las acciones, ¿puede que haya alguna marca de tu trabajo de guionista? ¿Cómo fue encontrarle el tono a la novela, sutil, poética y a la vez vertiginosa?
Claro, es un ritmo que se supedita al tiempo de la acción, de la imagen. En un sentido, la historia se proyecta como una serie de secuencias y obedece a la lógica de un guion; las escenas suceden en tiempo real, no en el tiempo abstracto (pausado) del monólogo interno, ni en el tiempo elíptico (acelerado) de un relato que menciona hechos o situaciones sin entrar en detalle. Es un formato que ya me interesa de por sí, y que este libro pedía particularmente porque es muy útil para la aventura, por un lado, y para contar por el otro a un personaje como este al que vemos hacer cosas cuyas razones no terminamos de entender. El desafío, o uno de ellos, era que esa agilidad no resignara profundidad. Para eso, más que mi experiencia como guionista, usé las herramientas del cuentista. El cuento está siempre contando algo más de lo que sucede en la superficie, cada elemento cumple más de una función y tiene más de una lectura. El lirismo es algo que en mis textos aparece siempre en las últimas versiones, en las últimas instancias de corrección voy sumando pausas contemplativas, por llamarlas de algún modo, para que el ritmo no se vuelva monótono, para sumar detalles, etc.
¿Por qué crees que se escriben tantos cuentos y novelas en presente?
No lo sé, pero puede que el presente hoy se use más por la influencia del audiovisual, no solo del cine y las series, sino de las redes sociales, estamos todo el tiempo viendo videos, imágenes, hay una sobrestimulación, incluso con la información, que tiende a buscar más la reacción que la reflexión. Y uno, cuando escribe, ya sea consciente o inconscientemente, está trabajando con el marco de su experiencia cotidiana.
Si bien no hay un anclaje histórico o geográfico, es una novela muy política, muy actual. Cito un fragmento: “mientras el mundo parece inclinarse a la derecha”.
La novela habla de un hombre atrapado entre dos bandos supuestamente irreconciliables, con líderes o grupos de líderes que toman decisiones que solo buscan profundizar el enfrentamiento. Creo que una lectura posible es como alegoría de un mundo que resulta cada vez más maniqueo y en el que las discusiones pierden contenido. Por más clara que tenga mi posición ideológica (el fragmento que citás es un guiño), traté de ir un paso más allá y de poner en juego la experiencia de un hombre que tiene sus convicciones, pero que al quedar entre filas enemigas descubre que las convicciones de los otros son igual de razonables y atendibles que las suyas. Sabía que un riesgo era caer en la ingenuidad y el reduccionismo, y la salida que encontré a esa disyuntiva fue concentrarme en la experiencia vital de López, que al fin y al cabo solo encuentra sentido en los vínculos que establece con quienes tiene cerca. Dicho de otro modo, no pretendía hacer un diagnóstico de situación, sino contar, desde el llano, la experiencia de un hombre desorientado, a la merced de fuerzas que lo exceden y que nunca termina de entender.
López plantea cuestiones muy humanas: ¿es el hombre una víctima de sí mismo o de sus circunstancias? ¿Se convierte en su propia mentira, se reinventa, no le queda otra opción que la adaptación? ¿Es un indolente que se deja arrastrar por la realidad? ¿Existen las convicciones? ¿La vida no esa otra cosa que un escape hacia adelante? Esas derivas que se encuentra, por ejemplo, en el protagonista de La leyenda del santo bebedor, los personajes de Auster o el Ignatius J. Reilly de Kennedy Toole.
Claro, todas las lecturas que hacés ahí son válidas, son distintas posibilidades que tenía en cuenta mientras trabajaba en el libro, intentando siempre que ninguna anulara a la otra, que de algún modo convivieran en tensión. Ninguna interpretación termina de calzarle del todo y hay algo que, como la identidad de López, escapa a la clasificación. La lógica subyacente es la del absurdo, un equilibrio entre lo cómico (lo ridículo) y lo trágico. Lo único verdadero aparece en la acción, en lo concreto, en lo que pasa más bien por el cuerpo. De las referencias que mencionás, aunque a la hora de escribir no la tuviera tan presente, me interesa el personaje de Ignatius Reilly, que es un poco inclasificable. También hay algo de Claus y Lucas, o de esos personajes que esperan algo que no llega, como Zama, o el Teniente Drogo de El desierto de los tártaros. Más acá, me interesa el protagonista de Gracias, de Katchadjian, y su deriva un poco delirante.
La novela es muy borgeana: la falsa identidad de Tom Castro, un hombre frente a un pelotón de fusilamiento como en “El milagro secreto”, el poema “Juan López y John Ward” -justamente el mismo apellido-, el traidor y el héroe, el doble, el otro.
Borges es una referencia central. “El milagro secreto” fue un punto de partida muy claro. “Tema del traidor y del héroe” y “La forma de la espada” trabajan esa idea del personaje que cumple dos roles a la vez. Hay un juego también con el equívoco. En “Juan López y John Ward” aparece esto de dos soldados enemigos que podrían haber sido hermanos, amigos, o incluso el mismo. La idea del doble y del destino trágico también aparecen en muchos de sus cuentos. Algunas de estas referencias las tenía clarísimas desde el comienzo, otras las fui encontrando o entendiendo más adelante.
No vamos a spoilear, pero la escena inicial y la escena final juegan en espejo, solo que cambia la perspectiva de quién la ejecuta: ¿tuviste el final desde un principio?
Sí, cuando me senté a escribir tenía el principio y el final, detalles más, detalles menos, pero no conocía el camino de un punto al otro. En ese recorrido aparecieron muchas cosas que no me esperaba y que me sorprendieron. Por otro lado, empezar a escribir con el final ya en mente te obliga a un ejercicio que está muy bueno: algo así como aguantar la mano, no precipitarse: tenés un rumbo claro, pero tenés que ir tomándole el pulso a la historia, esperando el momento preciso.