Escuchen esta historia; si ya la conocían, bien por ustedes, somos dos en la saga; sino, salgan a buscarla, porque es mucho mejor de lo que yo pueda contarles.
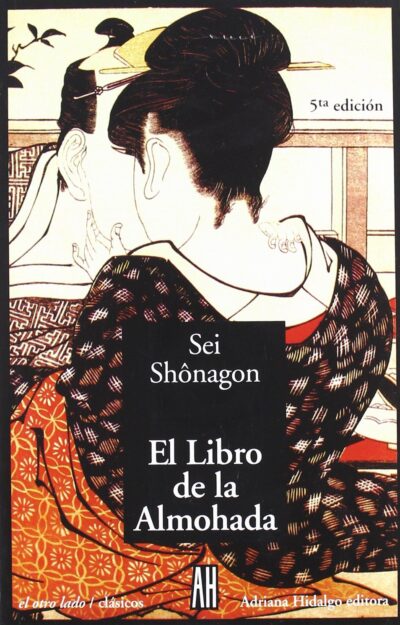
Por Hernán Carbonel
Japón. Período Hein. Era clásica de la literatura nipona. En 794, el por entonces emperador Kanmu decide trasladar la capital a Heian-kyō, lo que hoy conocemos como Kioto. Vientos de cambio: momento cumbre de la corte imperial, el confucianismo, préstamos culturales chinos –la escritura fonética derivada de los ideogramas–, la composición de la letra del actual himno nacional, una concepción hedonista y epicúrea de la vida, mujeres que toman un rol activo en lo creativo literario, surge la primera novela, Romance de Genji. Claro que, ese esplendor cultural de los albores del segundo milenio, se da de manera elegante y sesgada: mucho de ello queda reducido al clero y la corte.
En esos años vive y escribe Sei Shōnagon.
A ver: qué es lo que sabemos de ella.
Que ese fue su apodo mientras obró como servicio en la corte en la década de 990. Que su nombre deriva de la lectura china del primer ideograma (Sei) y de su cargo como ayudante de poco rango de la emperatriz Sadako (Shōnagon). Que su nombre real era o podría haber sido Kiyohara Nagiko; que era hija de un poeta y funcionario; que se casó y tuvo un hijo. También que su destreza intelectual no la dejaba de a pie; que tenía un carácter contestatario, era competente en la conversación y ponía en mismo rango a hombres y mujeres. Porque como a todo le es menester –y si no lo es, se lo inventa– una némesis, se la ubicó como contrincante intelectual, literaria y política de Murasaki Shikibu, la autora de Romance de Genji. Las versiones coinciden, sí, que sus últimos años fueron de errancia, y que murió anciana y en la pobreza.
Sei Shōnagon fue pionera de un género japonés llamado zuihitsu, traducible como “al correr del pincel”, donde se combinan la miscelánea, el ensayo, el diario, la poesía y el registro de las cavilaciones personales. ¿Vieron? La ruptura de los géneros no es tan producto de la posmodernidad como creíamos.
A lo que vamos: Sei Shōnagon es la autora de El libro de la almohada, que aún hoy se sigue editando y reeditando, y que en las escuelas japonesas se utiliza como modelo de pureza y búsqueda lingüística. El título deviene de la costumbre de guardar bajo la cabecera de la cama, en cajones de madera, los diarios personales, las notas informales de vivencias u observaciones diurnas que mujeres y hombres tomaban a la hora de retirarse a sus aposentos por las noches.
En alguno de los escalones de la historia el manuscrito desapareció; a través de las copias que andaban dando vueltas se lo fue reversionando, suprimiendo, añadiendo, reordenando. Luego la instalación de la imprenta hizo lo suyo. A Occidente la llegada fue oscilante, en etapas. Una edición fragmentaria en francés, de 1928, a cargo de un tal Arthur Waley. La primera completa en inglés, traducida por Ivan Morris, especialista en cultura japonesa, quien estudió la relación entre lo estilístico y lo estructural mediada por ese reordenamiento sufrido a través de los años.
Borges, incluso, seleccionó, anotó y tradujo El libro de la almohada con ayuda de su secretaria, esposa y albacea (sí, claro, sus ancestros). “La traducción de El libro de la almohada de Sei Shonagon por Borges es un hecho importante para los que lo hayan leído ya en traducciones inglesas, francesas o alemanas, para citar solo tres, ya que los números impares son gratos al Japón y lo eran a Borges”, escribió ella en el prólogo. “Revela también rasgos de frivolidad e intolerancia para su trato con gente social o intelectualmente inferior; un crítico japonés la llamó «lisiada espiritual» y consideraba casi patológica su adoración por la familia imperial. Sin embargo su personalidad tiene un rasgo distintivo que trasunta en su literatura y que la diferencia de sus contemporáneas al describir sus relaciones con los hombres”.
“Está entre mis libros de cabecera”, me comenta al pasar Alejandra Kamiya, “lo leí de muy niña. Es interesantísimo en su forma”. Y es entonces que vuelvo a esta edición de Adriana Hidalgo, con traducción y excelente prólogo de Amalia Sato, y leo a Sei Shōnagon cuando dice, al comienzo: “En primavera, el amanecer. Cuando al insinuarse la luz sobre las colinas, los contornos se tiñen de un pálido rojo y púrpureos jirones de nubes flotan sobre las comas. En verano, las noches. No solo las de luna brillante sino también las oscuras, cuando las luciérnagas revolotean, y aún las de lluvia, tan bellas”.
Shōnagon lista, registra, describe, acopia, cataloga, como si empadronara vicisitudes. Indaga en lo agradable y desagradable del ser humano, escruta la naturaleza, hace poesía con la complejidad de las cosas simples y la simpleza de las cosas complejas. Se mete con la idiosincrasia, intrigas y crueldades de la vida cortesana. Titula sus breves capítulos: “Que los padres hayan criado al amado hijo”; “Cosas deprimentes” (ese es imperdible); “Cosas que emocionan” (ese también); “Un carruaje con techo de hojas de palma”; y así podría seguir un largo rato.
Pensaba cerrar con el epílogo del libro, pero como los especialistas sospechan que pudo haber sido un agregado al original, con todo el dolor del alma lo dejamos afuera. Así que mejor cerremos con ese brevísimo capítulo que es “Distintos modos de hablar”: “El lenguaje del monje. La conversación de los hombres. Las charlas de las mujeres. Las personas vulgares siempre tienden a agregar sílabas innecesarias a sus palabras”.




