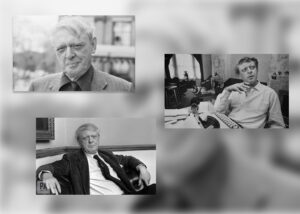Jorge Fernández Díaz es periodista y escritor de novelas, cuentos, crónicas y ensayos. Incursionó con éxito en la novela policial y sobre vínculos (familia, amor, pareja). El puñal, La herida y La traición (trilogía de Remil) son algunas de sus obras más resonantes. Ocupa el sillón Juan Bautista Alberdi en la Academia Argentina de Letras. Este año recibió, de manos del rey Felipe y la reina Letizia, el Premio Cavia, uno de los máximos galardones de la prensa española, por su artículo “Bienvenidos al populismo de derecha”. Además, obtuvo el Premio Nadal por su última novela, El secreto de Marcial, en la que intenta develar la personalidad de su padre. Conversamos sobre sus primeros vínculos con la lectura, el deseo de ser detective, la ficción como vehículo para decir aquello que no puede probar el periodismo y el salto que dio frente una crisis de creatividad.

Por Felicitas Ilarregui
¿Venís de una familia lectora?
—No. Mis padres hicieron la primaria a los ponchazos. Mi padre, en una aldea; mi madre, la mitad en una aldea y la otra mitad la terminó aquí. Después ella empezó a leer libros sobre periodismo y actualidad. Sí leían los libros de kiosco, que eran muy populares. Marcial Lafuente Estefanía, que eran libros del oeste, mi padre; y Corín Tellado, mi madre. Y me parece impactante que mamá ya tuviera la lucidez de darme los primeros libros de la Colección Robin Hood porque ella no los había leído, y tuvo la impresión de que el que leía podía mejorar su vida. La primera novela que me dio fue Robinson Crusoe y ese fue un camino de ida para mí porque en esa colección estaba Conan Doyle. Cuando leí La señal de los cuatro, El signo de los cuatro como le dicen en España, quedé shockeado por lo que me producía. Ahí yo tuve una intuición de que quería hacer eso. Quizás no sabía bien qué era ser escritor, pero yo quería producir en los demás lo que este tipo me había producido a mí. Eso estaba mezclado con que veíamos cine en casa. No éramos cinéfilos en un sentido intelectual en el término. Mirábamos en un pequeño televisor, en el segundo piso de lo que era “Palermo pobre”. Mis padres, que habían salido de una aldea, que habían tenido poca vida, y yo, que tenía diez años, descubríamos el mundo a través de ese televisor, sobre todo los sábados que era Super Acción, de 13 a 22. Esas películas, que son de la edad de oro de Hollywood, las veíamos sin saber que iban a ser obras maestras. Se mezclaba la Colección Robin Hood, o sea Wells, Stevenson, Salgari y Verne con John Ford, Hitchcock y Billy Wilder. Todavía creo que ese es un territorio fundacional para mí. Pienso que no salí de ese momento.
¿Cómo pondrías en palabras eso que te produjo El signo de los cuatro?
—Lo que mostraba era, primero, una película por escrito. Yo venía de ver a Basile Rathbone haciendo de Holmes. Pero otra cosa era esa intimidad, eso de estar ahí adentro, ese misterio, esa forma de engancharte, de intrigarte, de vivir un mundo. Vivir vicariamente otro mundo. Es muy impactante el modo en que se construyen los personajes. Pero tardé hasta entender lo que tenía que hacer. Yo recién entendí cuando con Oscar Conde, amigo con el que nos conocemos desde los cuatro años, nos encontramos y me dijo que la maestra del colegio les había pedido un cuento; él hizo uno del oeste y calcó de la Colección Robin Hood la tapa de Buffalo Bill. Me empezó a contar y “juguemos a esto, juguemos a aquello”. Éramos pibes. Estábamos terminando la primaria, no me acuerdo, a los 10 años. Él seguía en otras cosas, pero mi cabeza quedó fija en eso. Yo estaba esperando volver a casa y buscar una libreta porque dije: “Se puede escribir como leo; se pueden escribir los libros y las películas”. Ese fue el comienzo de una vocación, muy de comienzo, te diría 12 años más o menos, que no abandoné nunca. Después abracé otra vocación cuando entré al periodismo, que fue a los 19 años. Eso fue traumático en algún momento porque había una tensión entre la literatura y el periodismo. La tensión era cómo obtener una viabilidad.
En la lista de agradecimientos de Cora, decís que con Oscar Conde querían ser detectives. ¿Intentaron algo para concretar ese deseo?
—Él quería que nos anotáramos en un curso por correspondencia y no llegamos a hacerlo. Yo pergeñé novelas de espionaje que luego derivaron en el personaje de Remil. O sea, la semilla original de Remil es de la infancia y de la adolescencia. Oscar y yo soñábamos, pasábamos un tiempo largo leyendo novelas de espionaje. Pero tuvo que pasar mucho tiempo para escribir sobre espionaje, y ese espionaje político que es el principal que hay en la Argentina, que sepamos… Por eso yo siempre digo que las novelas de género que hago son profundamente personales. Todos los policiales que he escrito tienen que ver íntimamente con las experiencias de lectura y de vida.
Y con tu experiencia como cronista de policiales.
—Yo me sentí detective en los diez años que pasé entre La Razón de Argentina, donde trabajaba, y el Diario de Neuquén, en la Patagonia. Iba a las cárceles, hablaba con los delincuentes, con los policías, entraba a la morgue todo el tiempo. Mientras, leía a Raymond Chandler, a Hammett, a McCoy, a Goodis, todos clásicos de la novela negra. Yo estaba leyendo eso y sentía que me estaban filmando, así que era un detective del periodismo. Entraba a las siete de la mañana y terminaba a las dos de la tarde. Eran esas redacciones donde vos ibas a la morgue con un compañero y después te ibas a comer con él que era un viejo borracho erudito que citaba a Dante, te contaba la Divina Comedia y era una tertulia; yo no me podía ir a casa. Y en la redacción me decían: “Bueno, pero mirá que vas a tener que estar acá a las siete de la mañana y no te vamos a pagar horas extras”. Yo me quedaba hasta las ocho o nueve de la noche. Estaba ahí para aprender. Me he pagado remises para hacer notas que no me quería pagar el secretario general de la Redacción. Empecé a revisar todo el archivo de La Razón y a hacer los viejos casos que no se habían resuelto, o sí. Por ejemplo, a Robledo Puch lo fui a ver a la cárcel de Sierra Chica; por la muerte de Norma Mirta Penjerek, fui a verlo a Pedro Vecchio, el zapatero, el que creían que era el asesino y era totalmente inocente. Pero eso lo hacía no porque me lo pidieran, me movía una pasión tremenda. Después me fui a Neuquén y me amenazaron de muerte. Quería ir contra la policía. Estaba leyendo a Walsh. Siempre lo que estaba viviendo era un melodrama donde yo era un detective. Fue uno de los momentos más felices y más riesgosos en el sentido crítico. En la Patagonia, el narco vivía a la vuelta de tu casa y te venía a buscar.
¿Alguna de esas amenazas estuvieron cerca de cumplirse?
Sí, pero no quiero hablar del caso en especial porque fue muy delicado y estuve apuntado. Esa etapa terminó. Después volví a Buenos Aires y pasé a otros momentos del periodismo. Pero lo recuerdo como como mi “momento-detective”, digamos. Eso está un poco reflejado en Alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán, que son en realidad folletines escritos para La Razón de la tarde. Con 24 años, me permitieron escribir una novela por entregas con temas que tocábamos, pero que no podíamos probar. Siempre me pasó lo mismo. Una clave de mi literatura haciendo periodismo fue cuando el mismo periodismo te decía: “Hasta acá llegaste porque lo que sabés no lo podés probar”. Entonces hacía novelas, cuentos donde la ficción, el fondo de la ficción, eran cosas que nosotros sabíamos que pasaban, pero no podíamos contar con las armas de periodismo. Eso me pasó con toda la saga de Remil.
¿Con Cora también? Porque va más allá de ser una “detective de bragas y braguetas”.
—Bueno. Yo voy a una tertulia de detectives y siempre me entero de cosas divertidas.
¿En serio?
—Sí. Empecé a ir para la época de Remil más o menos. Este semestre no pude ir mucho porque anduve de viaje por el mundo. Pero ahí no voy como detective, sino como novelista. Y las experiencias no las traslado directamente, sino que las filtro por la ficción. Después está ese límite que yo te decía, que tiene que ver con que fue muy creativo, porque al final el periodismo me puso un límite, ¿y qué hago con todo esto que tengo en la mochila? La trilogía de Remil, por ejemplo, es todo lo que yo sé que pasa detrás de la trastienda de la política por los años de cubrirla, de conocerla. Entonces, ¿qué pasa cuando caen las máscaras? Y eso parece transversal a todas las ideologías. Cuando caen los discursos, ¿qué hay detrás? Habitualmente te encontrás con un entramado mafioso. Los servicios de inteligencia de la Argentina no persiguen terroristas, sino que se dedican a perseguirnos a nosotros, a pinchar los teléfonos a empresarios, a operaciones políticas. A mí me pareció que era una novedad en América Latina contar un espionaje político, que era el modo de hacer un policial creíble.
Un policial creíble en una Argentina donde no se confía en la policía.
—Sí. Un policía es bueno, querible, en España, Francia, Italia. Acá la policía tiene mala fama, bien ganada en muchos casos. Yo había hecho un detective periodista (Alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán). Para que se le perdonara que fuera detective, era periodista. Hice una novela sobre Sherlock Holmes, El dilema de los próceres, que era un pastiche y un homenaje al mundo borgeano y al mundo holmesiano, lleno de claves.
¿Cómo trabajaste la alusión a otros textos, la incorporación de un personaje real como Borges y la inclusión de lugares donde vivieron tus antepasados?
—Empezó como una idea: qué hermoso sería que Sherlock Holmes viniera a la Argentina y que su Watson fuera Borges. Eso se me ocurrió porque uno de los últimos poemas de Borges es “Sherlock Holmes”. No es un gran poema, pero es muy querible. Al final, está muriendo y una de las pocas cosas que quedan es eso creado por Doyle, una especie de mito quijotesco con su Sancho Panza. Él siempre decía que, a lo mejor, uno podía olvidar tranquilamente los casos, pero lo que uno no podía olvidar era esa amistad, ese clima, esa atmósfera. Entonces, yo pensaba en un Holmes contado por Borges. Y, a partir de esa consigna, fui creando ese libro que está demasiado trabajado en el sentido de que está lleno de chistes secretos. Eso yo me lo recrimino. (Luis) Chitarroni, que fue mi editor de ese libro, me decía: “¿Hay una sola línea tuya que no sea un juego?”. Todo le parecía una alusión y eso yo me lo recrimino. Procuro sacarme de encima toda esa metaliteratura cuando escribo.
¿Por qué te la querés sacar de encima?
—Me parece que es más cortés y leal buscar la hondura de lo que pasa sobre los fenómenos, las psicologías; poner más atención ahí que en alusiones que solamente lectores calificados podrían entender. Pasa que yo considero que la madurez mía empezó cuando dejé de saquear la biblioteca y comencé a saquear la realidad. Es decir, cuando pasé de la biblioteca a la realidad, dije: “A cambiar”. Ahí fue un crecimiento.
¿Cuándo empezaste a “saquear la realidad”?
—Yo había hecho tres libros: Alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán, El dilema de los próceres y El hombre que se inventó a sí mismo, que es una biografía de (Bernardo) Neustadt. Pero, de repente, tuve una gran crisis creativa. Entonces, para despojarme de todo y hacer un ejercicio, escribo Mamá para la familia. Mi madre y mi hermana iban leyendo capítulo a capítulo. Mi papá no quería. Y era muy divertido leérselos. Quería que estuvieran de acuerdo, aunque todavía no sabía que iba a publicarlo. A medida que iba avanzando pensaba: “Bueno, a lo mejor es un libro, pero ¿cómo voy a escribir un libro de la intimidad así?”. Tenía dudas, y se lo mandé a Gloria Rodrigué, que fue editora de Sudamericana. Y se lo di porque había una cosa muy curiosa. La familia Rodrigué había huido de Barcelona por republicana. Pero tenían dos chicas en su casa, que eran asturianas como mis padres. Ellas habían huido por hambre, no por política. Gloria me llamó desde Uruguay; había estado llorando en el avión y me dijo: “Hay que publicarlo”. Entonces le dije a mi madre: “Mamá quieren publicar este libro, ¿qué hacemos?”. Y terminó siendo una crónica novelada. Después, cuando tuvo gran éxito, me llovían propuestas para llevarla al cine. Mi mamá me dijo: “No entreguemos la intimidad a otras personas. Una cosa es la que vos manejás y otra es que te la manejen los directores”. Y tenía razón. Pero, poco antes del final de su vida, me preguntó: “¿Cuánto te llegaron a ofrecer?”. “Trescientos cincuenta mil dólares”. Y me dijo: “¿Por qué no aceptaste?” (risas). Pero no me quejo. A pesar de que soy cinéfilo, el cine no me ha tocado. Siempre han intentado hacer películas con mis libros porque son muy cinematográficos, pero lo son en tanto lo literario, no para llevarlos al cine necesariamente.
La pregnancia que tienen las voces de las mujeres en tu vida se nota, entre otras obras, en Cora. ¿Cómo trabajaste la voz narradora que es claramente una mujer con ciertos guiños de complicidad, pero también atisbos de reproche hacia la protagonista?
—Bueno, primero intervino mi mujer; siempre fue mi interlocutora. Era una “fiscal” importante. Por otro lado, todo mi mundo es cercano a las mujeres y yo las observo con mucha atención. Mi madre, una matriarca; mis mejores amigas eran mis jefas. Y, bueno, nuevamente mi mujer, Verónica (Chiaravalli), que era amiga mía hasta que me enamoré de ella.