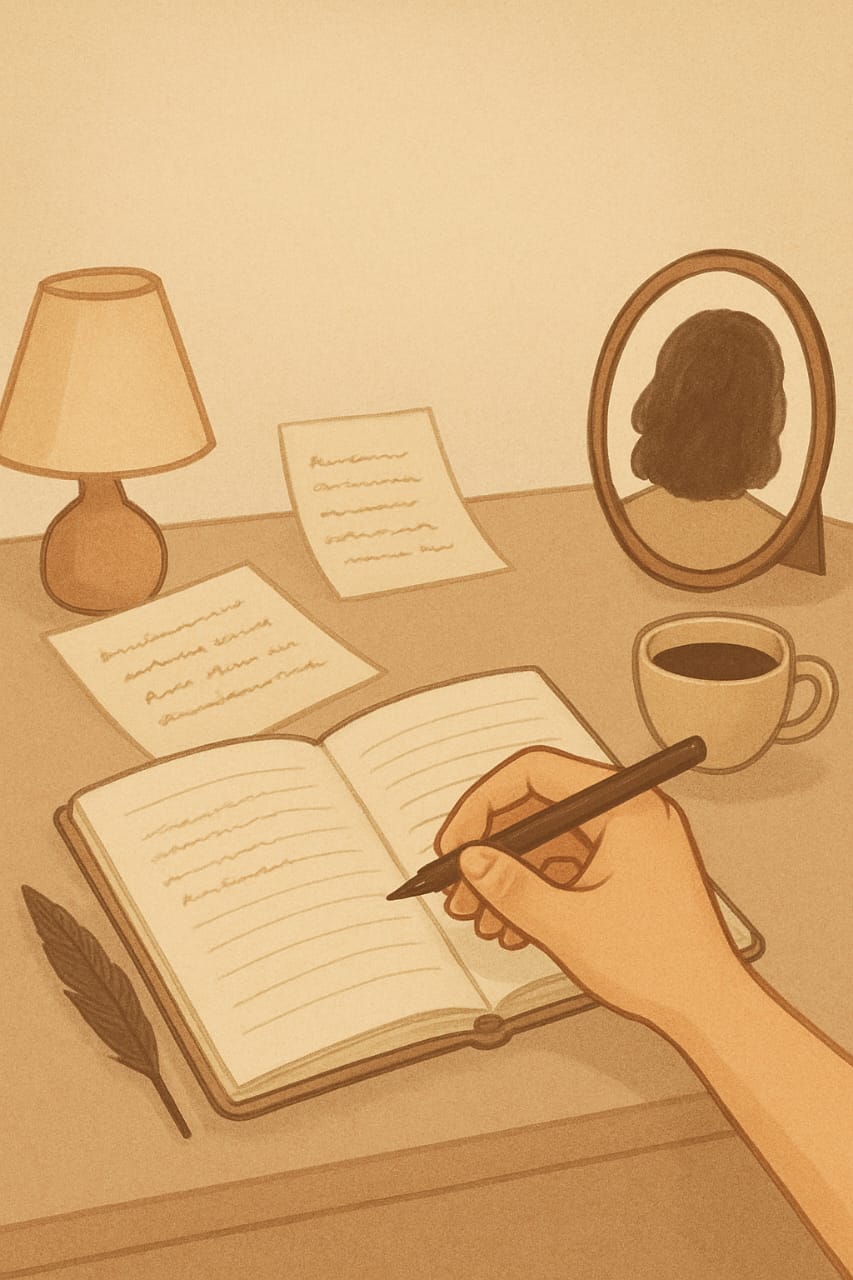
Por Mariela Ghenadenik
Muchos escritores empezamos a despuntar el vicio con algún diario íntimo o con poesía dudosa en un cuaderno medio deshojado. Ahí volcábamos dramas adolescentes que – al menos yo- destruimos sin dejar rastros en un arranque de vergüenza. Si bien este gesto expresivo es muchas veces la puerta de entrada a la producción literaria, una de las primeras reglas que te enseñan en el taller literario es que el diario íntimo no es literatura.
¿Y qué pasó? Que llegó internet, con sus blogs y múltiples redes sociales. De un día para el otro, la autoficción pasó de ser vergonzante a una lectura de interés. Y así fue como las plataformas montaron una especie de barra libre de perspectivas personales donde la intimidad dejó de susurrarse en un cuarto en penumbras para gritarse a los cuatros vientos. El “yo” se convirtió en un producto, mitad espejo, mitad vidriera, donde cada quien exhibe su mejor perfil esperando que los demás quieran reflejarse en ese yo multiplicado. Y así –al menos en parte- la literatura del yo se sentó en el trono de la conversación literaria.
Autoficciones, memorias, confesiones. La materia prima es la propia vida, y el objetivo, explorar lo humano. Como todo género, la literatura del yo también pasó a desarrollar sus propias reglas para discernir entre la necesidad expresiva y el desahogo sin pasteurizar de la consciencia. En la literatura del yo, el autor que se convierte en personaje de sí mismo, moviéndose en un territorio ambiguo, en el cual la autenticidad convive con la puesta en escena. En esa oscilación se juega tanto la potencia como el riesgo del género.
Sin embargo, podríamos preguntarnos si acaso toda ficción no es en definitiva una narración personal con más o menos maquillaje. La diferencia es que la ficción tradicional se pone un disfraz para preguntarse “¿quién es el ser humano?”, mientras que la autoficción sale en pijama a la calle para gritar “¡¿Y YO QUIÉN SOY?!”.
La potencia y el riesgo de lo personal
Se puede decir que la narrativa del yo revitalizó la narrativa contemporánea al dar voz a experiencias personales y colectivas que antes permanecían silenciadas. En un mundo saturado de fake news y contenido bizarro, lo personal se percibe como un reducto de verdad. Quizá porque necesitamos historias que nos recuerden que lo común se cifra en lo singular y lo genuino persiste en la cotidianeidad de las pequeñas obsesiones. En la mejor versión de la literatura del yo, recordamos que necesitamos del otro para crear la propia identidad.
El problema, claro, es que por cada joya confesional surgen otras tantas donde lo íntimo es tan irrelevante como aburrido y donde la experiencia del autor se convierte en un agujero negro de narcisismo. Y como pasa con todo lo que se pone de moda, el mercado manda y se obtura la capacidad de filtrar el valor estético de ciertas propuestas
En Las palabras justas, Milena Busquets –exponente exitosa de la autoficción y muy recomendable de leer– cuestiona en parte su propio género y dice que la literatura del yo no permite dar marcha atrás. Sostiene que se puede pasar de la ficción a la literatura del yo, pero no a la inversa, porque “cuando se adentra en la autoficción, quizá se esté abandonando definitivamente la posibilidad de escribir novelas”.
Una idea que te deja pensando si escribir desde el yo es una evolución o si este formato termina por ahogar la capacidad de imaginar otras vidas posibles.
Entonces, ¿lo que se escriba de acá en más será para siempre la literatura del yo? Quién sabe. Quizá la autoficción sea solo un reflejo honesto de una época obsesionada consigo misma. Al final, su supervivencia no dependerá de si el autor es sincero o un farsante, sino de algo más básico: de si su ombligo, además de propio, tiene algo de universal. O si, al menos, es un ombligo entretenido de mirar.




